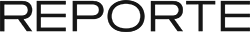Por Pablo Corso para RP. Cuando el editor de The New York Times Kevin Quealy se dio cuenta de que Donald Trump tenía destino de tuitero serial, empezó una lista. El comportamiento del candidato ameritaba seguir de cerca sus diatribas -crueles pero ocurrentes- contra personas, lugares y cosas. “Nunca alguien tan público había insultado a tanta gente”, justifica. A mediados de enero de este año la pesadilla ya había terminado, pero Quealy y sus colegas decidieron que era el momento indicado para precisar los detalles del descalabro: 850 objetos de desprecio y más de 6 mil insultos. “Era muy bueno en el branding”, reconoce el periodista con algo de nostalgia. “La gente todavía dice «Crooked Hillary» [«La corrupta Hillary», por Clinton] o «The failing New York Times»” [«El fallido New York Times»].
La obsesión del magnate por los medios se trasluce en un recorrido selectivo por el listado online. La cadena ABC era fake news y “una verdadera desgracia”. El presentador estelar Anderson Cooper, pura chatarra. La prestigiosa revista The Atlantic, “aburrida pero despreciable”. La CNN, una runfla de haters enojados. Los medios mainstream, “the lamestream media” (lame es aburrido). Los Premios Pulitzer, un chiste. El libro Miedo, una mirada al día a día de Trump en la casa Blanca, una estafa. Lo había escrito Bob Woodward: otro hater mentiroso.
Woodward (Illinois, 1943) es una leyenda del periodismo: el hombre que contactó a “Garganta Profunda” para destapar el escándalo Watergate, que derivó en la renuncia de Richard Nixon y en un Pulitzer junto a Carl Bernstein. Si en su trabajo anterior había revelado que los asesores del presidente le ocultaban informes por temor a que desatara una catástrofe, Rabia no es mucho más benévolo. La obra se nutre de testimonios de funcionarios desencantados y de 17 entrevistas con Trump, para trazar un panorama público y privado mordaz, pero siempre justo, con el fact-checking riguroso como marca de agua.
Como en la lista del Times, el foco en la relación de Trump con los medios ayuda a clarificar el tumulto y la esquizofrenia que se desarrolló entre dos extremos: las entrevistas complacientes de Fox News y los sitios de la alt right, y las investigaciones rigurosas y a veces despiadadas de la prensa tradicional, herida en su orgullo por no haber visto venir el fenómeno y fogoneada por lectores ansiosos por entender lo inentendible.
El fin de la verdad
Rabia retrata a Trump como una criatura dispersa, propensa a los arranques de furia y a sospechar traiciones detrás de cada palabra. “Mientras lo escuchaba, me sorprendió la vaguedad y la falta de rumbo de sus comentarios (…) No parecía capaz de articular una estrategia ni un plan para el país”, escribe un absorto Woodward. Durante cuatro años, esa conducta errática fue la moneda de curso legal en el norte. El tuiteo nocturno del mandatario, que empezaba su jornada laboral después de las 11 AM, ponía los pelos de punta a sus funcionarios. No sólo eran las bravuconadas usuales; muchas veces se trataba de decisiones de gobierno que los agarraban desprevenidos.
Woodward describe el desencanto creciente de sus primeros funcionarios -siempre de derecha, pero indudablemente capaces- ante un jefe que con el correr de los meses iría optando por ayudantes más fieles y menos brillantes. “El presidente no tiene brújula moral”, dice el ex secretario de Defensa James Mattis. “No es capaz de ver la diferencia entre la verdad y la mentira”, confirma el director de Inteligencia Dan Coats. El problema era profundo. “La verdad ya no rige las declaraciones de la Casa Blanca”, se desespera Mattis. “Hasta el pueblo que cree en él, de alguna manera, cree en él sin creer en lo que dice”.
Trump ignoraba deliberadamente a los especialistas que lo aconsejaban sobre temas que no dominaba. “No necesito nada de eso. No necesito a esa gente”, se convencía. “Solo me necesito a mí mismo”. La realidad era dolorosamente opuesta. Coats “sabía que líderes clave como Putin, Xi de China y Erdogan de Turquía le mentían”, revela Woodward. “Le ponían la alfombra roja, lo halagaban y después hacían lo que les daba la gana”.
Un romance fugaz
La inverosímil relación de Trump con el líder coreano Kim Jong-un fue distinta… pero no tanto. Woodward consiguió las 27 cartas “floridas y grandilocuentes” que intercambiaron, que el propio Donald llegó a definir como “cartas de amor”.
Después de anunciar su disponibilidad para encontrarse con Rocket Man, “a Trump le encantó la cobertura de los noticieros estadounidenses sobre la futura reunión”, recuerda Woodward. Elogiaban su audacia y su “apuesta impresionante”. La primera cumbre fue el 12 de junio de 2018 en un hotel de mil estrellas en Singapur. Mientras apretaba la mano de su colega, el republicano pensó que ningún otro ser humano había visto tantas cámaras durante una vida. “No puedo olvidar ese momento de la historia en el que sostuve firmemente la mano de Su Excelencia en un entorno tan bello y sagrado”, le escribiría Kim. “Usted y yo tenemos un estilo único, y una amistad especial”, replicaría Trump.
El mayor impacto llegó cuando se reunieron en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, aún técnicamente en guerra. Kim invitó a su amigo a cruzar desde el sur, y él aceptó. Fue otro espectáculo de alto impacto global, aunque sin las consecuencias que buscaba Washington: la desnuclearización completa. La historia terminó cuando el norcoreano se ofendió ante la continuidad de las maniobras militares entre Corea del Sur y EE.UU., mientras Trump confirmaba que Kim no había sido del todo sincero en sus misivas. Los analistas de la CIA “se maravillaban ante la habilidad que había demostrado alguien para encontrar la combinación exacta de halagos y apelar al sentido de la grandilocuencia de Trump, y colocarlo en el centro del escenario”, revela Woodward.
El hombre que no pudo con sí mismo
Manipulado y manipulador, Trump sabía que su estilo beligerante era combustible para una industria en crisis. “Si te fijás en todas las cosas que conseguimos, es increíble hacer que tengan éxito el New York Times, el Washington Post y la televisión por cable”, dice en Rabia. “Todos se estaban yendo a pique. Y cuando yo me vaya, caerán todos”. Jared Kushner, yerno y fiel asesor, lo pone en estos términos: “Si el presidente no lo tuitea, es que no ha pasado. Publicás un comunicado de prensa y se pierde en el éter, no le importa a nadie. Él lo pone en un tuit y al minuto y medio sale en la CNN”.
Como la verdad no le importaba, la mentira fue su dinámica estándar, sobre todo durante la pandemia. A pesar de que los expertos le habían recomendado desde el principio cerrar las fronteras con China, Trump aseguró en entrevistas y actos públicos que “tenía veinte personas en aquel despacho, y yo era el único que quería esa prohibición”. Aunque tomara una decisión difícil, quería todo el mérito para él.
Su gestión de la crisis osciló entre la irresponsabilidad y el patetismo. Insistía en que el brote estaba “muy controlado”, en que el virus se iría “solo” y en que los demócratas estaban “politizándolo”. Las debilidades en la infraestructura sanitaria, su reticencia a recomendar el distanciamiento social y la reapertura descontrolada le quitaron buena parte de los votos que -a pesar de todo- parecía haberse asegurado antes de la elección. La pandemia había causado más bajas que Vietnam y más desempleo que la Gran Depresión.
El propio Trump hizo el resto. Primero con la represión desmedida a las protestas por el asesinato de George Floyd y su estupor ante el Black Lives Matter. Después con los tuits incendiarios que derivaron en el asalto al Capitolio por los conspiracionistas inflamados con su delirio. “Durante el mandato de Trump puede pasar prácticamente cualquier cosa”, escribió Woodward antes de ese final. El tiempo le dio la razón: Estados Unidos se había convertido en una República Bananera.
PH by Charles Deluvio on Unsplash