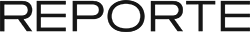Los protagonistas de las historias de Leila Guerriero son pianistas geniales y campeones de malambo, jóvenes suicidas de la Patagonia y soldados olvidados en Malvinas. También hay escritores legendarios, antropólogos de elite, poetas esquivos y supermercadistas chinos. Todos y todas son sujetos del interés genuino, la investigación profunda y la escritura quirúrgica de la cronista argentina más elogiada en Hispanoamérica. Un diálogo revelador sobre sus personajes y sus métodos.
Leila Guerriero habita el círculo virtuoso de periodistas a quienes se llega sin importar sobre qué o quién escriban, con la certeza de que siempre habrá recompensa. La sensación tras el punto final reaparece como una fatalidad: leerla es preguntarse cómo hace. Ella tampoco tiene una respuesta definitiva. «A mí me gustan las cosas sofisticadas, el idioma lujoso y bien lustrado, las estructuras complejas, pero prefiero seguir desconociendo la química de las emulsiones: no saber del todo cómo y por qué funciona la maquinaria. Temo que, si la miro con tanta intensidad, termine por romperse», leyó hace tres lustros durante un seminario en Bogotá. En su trabajo hay investigación profunda, lecturas extensivas y erudición de quintil superior. Hay una revisión obsesiva de textos que pule sin cansarse, o cansándose y sobreponiéndose. Y hay, sobre todo, una mirada que llega al hueso y se trasluce en palabras elegidas con celo y exquisitez.
¿Hasta qué punto llevás esa búsqueda?
Lo vivo como un trabajo de orfebrería: pulir acá, mover este adjetivo, marcar mejor una transición, fijar más la atención del lector, subir el volumen en un lugar, bajarlo en otro… Todo eso es trabajo con las palabras, de relojería y cierta precisión. Revisás cada una de las tuerquitas para que todo funcione y que no haga ruido. Eso que llamamos estilo también tiene que ver con la música. Una música propia.
El Llano en llamas
En sus textos más personales, Guerriero (Junín, 1967) rastrea su filiación en dos vertientes complementarias: su padre, un ingeniero químico alto, delgado y con «la belleza de un diablo» que le enseñó a leer, a cazar y a hacer el fuego; y su madre, una profesora con vocación de ama de casa, que le enseñó a tejer y a amasar, entre raptos de ternura y otros de severidad. «Cuánto habría que vivir -y cuánto coraje sería necesario- para entender que lo que más amamos, y lo que más nos ama, es, también, lo que mejor nos aniquila», escribiría la hija.
Las primeras lecturas fueron historietas: Nippur, Corto Maltés. Después llegarían la colección Robin Hood, Horacio Quiroga y Ray Bradbury. Los primeros escritos, poemas de amor y cuentos de ciencia ficción sobre las hojas de un cuaderno Gloria. «¿Qué estás escribiendo?», le preguntaban su padres como si fuera una consagrada. Empezó a fijar su destino con un hombre mayor que la tuvo como única alumna en un taller de lecto-escritura; la hizo sufrir pero también le enseñó a resistir. Con los años, fue construyendo un panteón de referentes: John Irving, David Foster Wallace, Lorrie Moore.
Tras un rodeo inicial (empezó y terminó la carrera de Turismo en Buenos Aires), se animó a dejar una serie de relatos en la redacción de Página/12. De vuelta en Junín, descubrió que uno de ellos había sido publicado en la contratapa. A los pocos meses, Jorge Lanata le ofreció un puesto en la revista Página/30. Era principios de los 90. Se hizo periodista en la calle. Cuando estaba por cumplir dos años en el trabajo, cayó en una reducción de personal masiva e inició un período freelance, que terminó a mediados de esa década cuando la convocaron al staff de la revista dominical de La Nación.
Una tarde en su nuevo puesto, leyó un mail de Poder Ciudadano. La ONG promocionaba un programa de resolución de conflictos en Las Heras, una ciudad petrolera al norte de Santa Cruz con altos índices de desempleo y embarazo adolescente. Entre 1997 y 1999 se habían suicidado doce jóvenes. «Acá hay una buena historia», pensó. Lo que en su cabeza había empezado como un artículo para Rolling Stone o Gatopardo, terminaría siendo su primer libro. «Con mucho menos que eso, Truman Capote hizo A sangre fría«, la alentó su colega y amigo Elvio Gandolfo.
Era un material potente. Inmersa en un secretismo autoimpuesto, acumuló francos y usó días de vacaciones para llegar a ese enclave con más burdeles que iglesias. Los suicidas del fin del mundo (2005) cuenta la historia de aquellos jóvenes, reconstruye el impacto de los suicidios y desentierra los conflictos subyacentes en sus familias. Es el retrato de una población olvidada por el Estado, entre la hostilidad de la meseta y la brutalidad del viento. «Me asombra -aunque al mismo tiempo no tanto, porque yo cuando creo en algo lo creo a fondo- lo temprano que empezó esto», dijo en una entrevista con el diario colombiano El Tiempo. «La convicción por la historia que me interesa contar. Saber que voy a gastar tiempo, plata, me voy a poner incómoda, voy a ir a ese lugar en días que podría estar descansando en una playa, y no me importa. Me reconozco mucho en eso».
El centro y la periferia
«Los árboles del sur cargan un fruto extraño. Sangre en las hojas y sangre en la raíz», canta Billie Holiday en «Strange Fruit», una gema descarnada sobre los linchamientos de personas negras en Estados Unidos. Frutos extraños también es el título de la recopilación de crónicas que Guerriero publicó entre 2001 y 2019, reeditada este año en una versión revisada y ampliada. Ahí están las vidas y las obras de personajes tan distintos -y tan magnéticos- como Yiya Murano, Alberto Samid y René Lavand. Ahí hay inmersiones en mundos tan disímiles -pero tan atrapantes- como los emporios de venta Avon y Mary Kay, las entrañas del Teatro Colón o las opacidades y las revelaciones de la vida del supermercadista chino que vive y trabaja frente a la casa de la autora.
¿Qué tiene que tener una historia para movilizarte?
Es difícil explicar un deseo: que me resuene en algún lado, que me produzca algún tipo de curiosidad. Hay algunas cosas en común: cierto interés por cuestiones periféricas, que no ocupan un enorme espacio en la conversación. En las figuras más notorias (Julieta Venegas, Fito Páez, Gustavo Grobocopatel), sigo atentamente lo que dicen un público, que a veces no es tanto. Tengo un interés en ahondar eso: «¿Por qué no le preguntan esto?», «¿Por qué hizo tal cosa?». Muchas veces se naturalizan cuestiones como que alguien empezó su empresa con un palito y una taza de café, y ahora tiene un emporio. El paso a paso es lo que me importa».
Los elogios son inapelables. Su trabajo «es el de los mejores redactores de The New Yorker, para establecer un nivel de excelencia comparable: implica trabajo riguroso, investigación exhaustiva y un estilo de precisión matemática», escribió Mario Vargas Llosa. «Construye arquitecturas verbales en las que uno se quedaría a vivir», se conmovió Juan José Millás. No es de extrañar, entonces, que Guerriero haya escrito lo que escribió a mediados de 2011: «Salvame de creer que nadie lo hace mejor que yo (…) Salvame de copiarme a mí misma, de usar siempre el camino que conozco. Salvame de no querer tomar el riesgo, o de tomarlo sin estar dispuesta a que el riesgo me aniquile».
¿Lograste salvarte de la adulación?
Bastante, pero no soy un monje budista. Como a todas las personas que escribimos, espero que a mis textos los lea bastante gente, que pulse algo en algún lector. Ahí ya hay un punto fuerte de ego, que hace que creas que lo que escribís en la soledad de tu escritorio merece ser mostrado en público. Sin eso no podés escribir. Ahora, de ahí a que espere que me digan que todo lo que hago es genial, no. No es mi rol
¿La incomodidad es un activo para escribir?
Sí, creo que siempre hay que buscar el riesgo. No de manera maníaca, porque si buscás el cambio y la incomodidad todo el tiempo, nunca desarrollás una voz. Me interesa tener un estilo, que sea flexible y reconocible, sin abordar todos los temas con una misma mirada. Tener algo en lo que reconocerme. Hay que estar atento a los propios movimientos para no aposentarse demasiado. Conviene buscar un poquito el riesgo y la incomodidad, pero si se transforma en tic, eso es tan cómodo como la comodidad. No se puede estar todo tiempo buscando epifanías. Sí creo que es muy patético estar todo el tiempo copiándose a uno mismo. Seguramente me pasa, pero trato de poner un punto de alerta.
¿Cómo se activa eso? ¿Qué hacés cuando sucede?
Pruebo cosas distintas. Hay textos que funcionan como bisagra, en términos de que los escribís y son como una conmoción. A veces pasa con los textos más inesperados: hay un grado de conexión, de volcar herramientas nuevas, que funciona como una transición hacia algo distinto. Por otra parte, siempre tengo encendida la mirada. Todo el tiempo hago el ejercicio de mirar el mundo, y todas las cosas del mundo, intentando tejer nexos y preguntándome qué miro de eso, qué es lo que se dice masivamente sobre un tema, y qué es lo que pienso yo
Discurso del método
Ese modus operandi queda explícito en La voz de los huesos, un texto caleidoscópico sobre los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes -al buscar e identificar los restos de víctimas de crímenes de Estado- viven inmersos en un cúmulo de sensibilidades únicas e intransferibles. Publicado en la revista del diario español El País, en 2010 mereció el premio de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano por pasajes como este:
El piso de madera está cubierto por diarios, y, sobre los diarios, hay un suéter a rayas -roto-, un zapato retorcido como una lengua rígida, algunas medias. Todo lo demás son huesos. Tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en pedazos. Son las cuatro de la tarde de un jueves de noviembre. Patricia Bernardi está parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto. Toma un fémur lacio y lo apoya sobre su muslo. -Los huesos de mujer son gráciles.
Y es verdad: los huesos de mujer son gráciles.
Además de la investigación y la perspicacia, Guerriero se basa en la paciencia: «Si uno permanece allí el tiempo suficiente, antes o después ella se ofrece, generosa, y nos premia con la flor jugosa del azar».
Es una de las claves de Una historia sencilla (2013), el libro que cuenta el devenir de Rodolfo González Alcántara, un hombre humilde que busca competir en el Festival Nacional de Malambo de Laborde, al sudeste de Córdoba, donde los danzantes caminan por las calles con el respeto que despertaban los héroes de la antigua Grecia. La periodista se sumergió en esa competencia que implica un año de preparación para un baile de cinco minutos, que obliga a los campeones a cumplir un pacto de caballeros: para resguardar el prestigio del certamen, deben renunciar a las competiciones siguientes. El ganador es «un hombre que, en el mismo momento en que recibe su corona, es aniquilado». Guerriero va, mira, escribe y vuelve, para escuchar a su protagonista decir frases así: «Cuando bailás no te queda ni un rincón del cuerpo sin hervir. Lo que sentís es fuego (…) Freddy Vaca, que fue campeón en 1996, me decía: ‘Vos te subís al escenario y no te tenés que quedar con nada. Vos te vaciás, y el que está abajo se lleva todo'». Aquel año también se publicó en Chile la colección de perfiles Plano americano, que en la reedición de Anagrama (2018) reúne 26 textos centrados en la creación: hay escritores, periodistas, poetas, pintores, cineastas y músicos. En esas páginas, Martín Kohan entiende que nunca nada será mejor que ser un niño; el periodista Homero Alsina Thevenet se revela ácido y orgulloso; Amelita Baltar se abre a la evocación de una vida sexual intensa; Lucrecia Martel explica por qué la caída y la decadencia no son algo necesariamente malo.
A todos abordó con la convicción de lo que es -de lo que debe ser- un perfil: «No una caricatura, que busca resaltar rasgos de manera más exagerada, sino un retrato al óleo, facetado, paciente y repleto de matices. Algunos tienen una factura más rápida, como el de [Ricardo] Piglia, que fue una sola entrevista muy larga, y otros muy extensa, como el de [el pintor] Guillermo Kuitca, que me llevó muchos meses. Es la situación ideal, pero no la única. Si sabés mirar, si tenés el ojo entrenado, podés hacer cosas con un solo encuentro.
«El periodismo puede ser también una de las bellas artes y producir obras de alta valía, sin renunciar para nada a su obligación primordial, que es informar», la elogió, otra vez, Vargas Llosa.
En 2014 Guerriero abrió la caja de herramientas en Zona de obras, un recorrido a través de «ese espacio destripado por la maquinaria pesada donde los cimientos todavía no están puestos y la cañería a cielo abierto parece la tráquea de un dinosaurio sin esperanzas». Es un libro inspirador pero realista, que no habla tanto de musas como de sacrificios.
Para ser periodista hay que ser invisible, tener curiosidad, tener impulsos, tener la fe del pescador -y su paciencia-, y el ascetismo de quien se olvida de sí -de su hambre, de su sed, de sus preocupaciones- para ponerse al servicio de la historia de otro. Vivir en promiscuidad con la inocencia y la sospecha, en pie de guerra con la conmiseración y la piedad. Ser preciso sin ser inflexible y mirar como si se estuviera aprendiendo a ver el mundo. Escribir con la concentración de un monje y la humildad de un aprendiz. Atravesar un campo de correcciones infinitas, buscar palabras donde parece que ya no las hubiera. Llegar, después de días, a un texto vivo, sin ripios, sin tics, sin autoplagios, que dude, que diga lo que tiene que decir, que cuente el cuento, que sea inolvidable. Un texto que deje, en quien lo lea, el rastro que dejan, también, el miedo o el amor, una enfermedad o una catástrofe.
El periodismo narrativo es muchas cosas pero es, ante todo, una mirada -ver, en lo que todos miran, algo que no todos ven- y una certeza: la certeza de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera.
No hay un decálogo del buen cronista, pero, si lo hubiera, diría que es alguien que entra en iglesias y mezquitas, en bares y en cementerios, en clubes y en las casas, que habla poco, que escucha mucho, que lo mira todo -carteles y colegios, la gente por la calle, los perros, el clima y las comidas- y que, después de mirar, hace que eso signifique: que descubre, en aquello que miraron tantos, una cosa nueva; que cuenta Nueva York, París o Tokio como si fueran terra incognita.
Música Interior
En los últimos tres años siguió explotando esa curiosidad en tres libros bien distintos, pero con el mismo sello. Opus Gelber (2019) aborda un personaje complejo. Durante casi un año, siempre al atardecer, el pianista Bruno Gelber recibió a la cronista en su piso 12 de Balvanera, frente a banquetes dulces y salados, mientras ella hacía una taxonomía de su rostro, de los huesos de sus manos, de todo su cuerpo castigado por la consagración absoluta a un instrumento.
Gelber habla de la poliomielitis que se contagió a los siete años y lo tuvo un año postrado, de sus cinco mil conciertos en 54 países, de sus cirugías estéticas, de los alumnos que le temen con franqueza y lo seducen con sutileza. Pero no habla de música, como si fuera reacio a revelar su secreto. Para entender y explicar su carrera, repertorio y calidad de interpretación, Guerriero apeló al archivo y al relato de los críticos. «Su arte consiste en ser el mejor vehículo de la obra de otros, él es su mayor composición. Y nadie puede interpretarla», escribe. «Yo quería hablar con él de su vida y de su relación con la música, no de música. El libro está repleto de eso. De la emoción con la que sale del estudio después de ensayar Chopin, cuando dice: ‘Me cambiaría entero por un minuto de esa obra’. Él habla de esa relación con la música de una manera muy lírica, con un lenguaje completamente entregado, emocionado, gozoso. Si hubiera pretendido analizar con él ‘Emperador’ [el concierto para piano n.º 5 de Beethoven], no habría sido posible (…) Para él la música no es una colección de figuritas: es su vida. Es como preguntarle cómo respira».
¿Qué te pasó con su faceta más superficial, por ejemplo con su fascinación con los programas de la tarde en TV?
La pregunta que subyace todo el tiempo es cómo se consustancian esas dos facetas: un tipo con una cultura exquisita, de refinamiento, con conocimiento de la vida de los compositores y de la interpretación, y esa frivolidad gozosa, que lo hace maravillarse con los objetos del mundo, con el protocolo, con sus amistades con gente destacada del jet set europeo… Que esas dos cuestiones convivan me resultaba asombroso. En el libro está explícito eso: se acaba el tiempo para entender cómo conviven. Pero no quise juzgarlo, sino dar cuenta de eso.
Teoría de la gravedad
También en 2019 Guerriero publicó Teoría de la gravedad, una selección de 99 columnas escritas desde 2014 en la contratapa de El País, tras una propuesta de Luis Solano, su amigo y editor en los Libros del Asteroide. La autora revisó, seleccionó y acomodó los textos para generar una línea narrativa y una poética propias. El libro -un éxito que va por su cuarta impresión- pinta un «paisaje de la naturaleza humana» y muestra las huellas de una vida interior intensa. «Si cuento una historia relacionada con algo mío (la infancia, la adolescencia, un recuerdo), tiene que estar puesto al servicio de una historia más grande. Para no quedarse en la anécdota, tiene que haber un interés superior; conectar con la nostalgia o la debacle, con la pérdida de sentido o con los duelos, con los momentos de alegría enorme que aparece sin saber a qué vienen, con la imposibilidad de aferrarse a eso y hacer que dure para siempre». Entonces, cuando Guerriero se mira a sí misma, también puede mirarse uno mismo. Están la epifanía de un amor nuevo («Y yo sentí que la pulpa fría de la anestesia se desvanecía dentro de mí y dejaba a la vista los gajos de un entusiasmo iridiscente»); las comparaciones entre escribir y amasar, entre escribir y correr; las frases que salen de escenas que cualquiera puede atestiguar, pero no cualquiera escribir:
Ayer vi a una mujer en el metro. Tironeaba del brazo de una nena y gritaba: «¡Caminá, pelotuda! ¡Caminá, idiota! ¡Caminá!». Cuando veo cosas así, y las veo a menudo, puedo sentir cómo ese cerebro infantil se llena de esporas venenosas que, en pocos años, florecerán transformadas en traumas, furia contra los otros, brutalidad. ¿Para qué sirve un padre? ¿Para hacer qué con la carne que parió?
La guerra fría
La otra guerra, publicada este año, es una de esas historias que están a la vista de todos pero no todos ven: la del cementerio argentino en las Islas Malvinas, «ese sitio de pulcritud vascular, una geometría perfecta crucificada por el viento a la que muchos creían un espacio simbólico, vacío». Guerriero empezó a conocerlo a la distancia, gracias a la amistad que mantuvo con varios integrantes del EAAF, encargados de identificar los restos de los soldados. A pesar de su histórica discreción, habían dejado trascender algunas cosas: los problemas que estaban teniendo para avanzar en el trabajo, la negativa a avanzar por parte de algunos familiares. Primero fue un artículo para El País Semanal, publicado en octubre de 2020. Pero en ese año y medio de investigación, la cronista había advertido que en esa historia se reflejaba buena parte de la historia contemporánea del país. Por eso preservó una versión más larga. Cuando se lo mencionó a Silvia Sesé, su editora en Anagrama, sugirió publicarla en la colección Cuadernos, que reúne títulos de no ficción más urgentes.
En apenas 94 páginas, La otra guerra repone la historia de la última presencia argentina en el archipiélago y muchas más: el desprecio estatal a las familias de los muertos, la actitud antipolítica nacida a partir de eso, la desesperanza de familiares aferrados a los últimos recuerdos, las internas laberínticas entre sobrevivientes y -otra vez- la eficacia del EAAF, que ya logró identificar a 119 caídos argentinos. Es una trama de personajes derrotados, perdidos y orgullosos, que explicita verdades lacerantes, como el hecho de que varios combatientes también fueron torturadores durante la dictadura.
¿Cómo te planteaste encarar un tema tan delicado y con tantas aristas?
Aunque me documenté mucho, hay gente que sabe sobre la guerra cuatrocientas veces más que yo. Pero mi rol no era el de una historiadora. El abordaje puntual, puramente periodístico, ayuda a recordar por qué y desde qué lugar estás escribiendo (…) Y, por supuesto, la tranquilidad de saber que al final del camino uno habló con muchas fuentes, que son representativas, y no dejó ladrillo sin levantar en el marco de lo que se propuso para la investigación.
Cerrar el círculo
Cuando la entrevistadora de El Tiempo le preguntó si había mantenido el contacto con Las Heras y sus habitantes, Leila Guerriero explicó que «cuando termino con una historia, me voy de esa historia». Ahora amplía. «Si seguís enganchado a la historia, encontrando cosas y con la tentación de modificar el texto que escribiste, es porque no funciona el sentido de cancelación». Eso es necesario, porque si no, nunca le podrías poner punto final a nada (…) A Los suicidas del fin del mundo no le agregaría una sola línea.
¿Te sentís satisfecha cuando pensás eso?
Sí. Cuando pongo el punto y digo «ya está», es que ya está. Di todo lo que pude. Ese sentido de cancelación siempre es falso: si hago un perfil de Fito Páez, él va a seguir viviendo y sacando discos. Pero la historia que tenía que contar debe tener un punto final, uno en el cual sienta que ya vi todo lo que podía ver.

La obra
Los suicidas del fin del mundo (2005), Tusquets
Frutos extraños (2009 y 2021), Alfaguara
Una historia sencilla (2013), Anagrama
Plano americano (2013 y 2018), Anagrama
Zona de obras (2014), Anagrama
Opus Gelber (2019), Anagrama
Teoría de la gravedad (2019), Libros del Asteroide
La otra guerra (2021), Anagrama
Escribir, enseñar, editar
Leila Guerriero mantiene tres líneas de trabajo. A la escritura periodística (columnas, artículos en medios argentinos y extranjeros, libros), se suman los talleres (propios y a pedido, expositivos o con producción de texto), todos con cupos completos y una lista de espera creciente. Como editora de libros, artículos y perfiles, tiene una fama de excelencia y severidad que se trasluce en estas líneas, también publicadas en El Mercurio, en marzo de 2013. Allí habla de los mejores del oficio:
Te hacen sentir menos solo, pero infinitamente más aterrado (porque descubrís, con ellos, que hay muchas maneras de no hacerlo bien, y que hacerlo bien es tan difícil). Son generosos, porque ya hicieron lo suyo, y nobles, porque quieren que brilles: quieren que te vaya bien (…) esperan que tomes riesgos: que intentes rechinantes piruetas en el aire (mientras ellos, llenos de orgullo, te miran danzar en el círculo de fuego).
Cuatro consejos
Reacia a dar consejos, un día de abril de 2011 aceptó dejar algunos en el diario chileno El Mercurio:
Les diría: corran. Les diría: sientan los huesos mientras corren como sentirán después las catástrofes ajenas: sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias sin hacerles daño (sin hacerse daño). Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y respeten: recuerden que trabajan con vidas humanas.
Vayan a las iglesias en las que se casan otros, sumérjanse en avemarías que no les interesan: expóngase a chorros de emoción ajena. Sean invisibles: escuchen lo que la gente tiene para decir. Y no interrumpan.
Tengan paciencia porque todo está ahí: solo necesitan la complicidad del tiempo. Aprendan a no estar cansados, a no perder la fe, a soportar el agobio de los largos días en los que no sucede nada.
Equivóquense. Sean tozudos. Créanse geniales. Después aprendan.