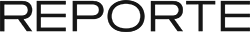Por Pablo Corso. El 21 de febrero de 1974 Norio Suzuki, un explorador japonés de 22 años que había dejado la universidad para dedicarse a viajar por el mundo, cumplió uno de los tres sueños de su vida (los otros dos eran encontrar al yeti y ver osos panda en las montañas chinas). Después de pasar dos días internado en la selva de bambúes y palmeras de la isla filipina de Lubang, encontró a (para ser justos, fue encontrado por) Hiroo Onoda, un teniente del ejército japonés que se había transformado en mito, fantasma y leyenda.
A fines de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial había alcanzado su punto sin retorno, las tropas niponas empezaron a replegarse. Como Onoda tenía entrenamiento en tácticas de guerrilla, su comandante decidió dejarlo apostado en la isla: debía transformarse en una presencia silenciosa en ese territorio en disputa, a la espera de un regreso triunfal del ejército imperial. Le ordenaron destruir el aeropuerto y el muelle para que el enemigo no pudiera alcanzar el enclave estratégico de Manila, a menos de 200 kilómetros; si caía la capital filipina, detrás caería Tokio. Y le dieron una segunda orden: estaba prohido suicidarse. Como Suzuki, tenía apenas 22 años.
Las cosas no salieron como esperaban las tropas del sol naciente. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, seis días después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Nagasaki. Tras la reconfiguración geopolítica que encumbró a la potencia occidental, la historia siguió su marcha. Vinieron las guerras de Corea y Vietnam, el hombre llegó a la Luna, el rock dominó el mundo, floreció el feminismo y los satélites coparon el cielo nocturno.
Una batalla personal
Mientras todo eso sucedía, Onoda siguió en Lubang combatiendo a un enemigo que ya no existía, pero al mismo tiempo matando (a una cifra indeterminada de campesinos y policías filipinos) y evitando morir (le hicieron 111 emboscadas). Convencido de la victoria final, su vida se convertiría en metáfora. Recordar a aquel soldado que libró su batalla privada en una isla perdida es hablar de alguien ajeno al mundo, desconectado hasta lo impensable, tozudo hasta lo indecible.
Porque mientras se mimetizaba con la selva y cazaba búfalos en el barro, mientras salvaguardaba la integridad de su espada bañándola en aceite de coco, Onoda tuvo señales. En octubre de 1945, apenas dos meses después de la rendición, un avión hizo caer sobre Lubang una lluvia de folletos firmados por un general del decimocuarto regimiento, avisándole que la guerra había terminado; había que entregarse a los filipinos. El teniente no lo creyó. La misiva no aclaraba quién había ganado y tenía errores de impresión; tenía que ser una estrategia del enemigo.
En marzo de 1971 encontró un diario con las últimas noticias de la guerra de Vietnam, pero tampoco compró: era, seguro, una falsificación de los servicios secretos estadounidenses. Estaba lleno de avisos publicitarios, nadie necesitaba tantas cosas. Una tarde 1972 escuchó una voz amplificada por un parlante: “Soy Toishi, tu hermano. Salí de donde estés, salí de tu escondite”. El hombre llegó incluso a cantar una canción que entonaban cuando eran chicos, pero Onoda siguió resistiendo -y resitiéndose. Sí, sonaba a su hermano, y sí, era su canción, pero quizá también era un mensaje en código sobre el regreso inminente de las tropas japonesas.
A la distancia y desde el sillón, pura conspiranoia. El soldado, en cambio, creía estar inmerso en una guerra de desinformación de alta intensidad, con municiones de fake news.
Onoda finalmente se rindió el 19 de marzo de 1974, a los 56 años, cuando Suzuki volvió a Lubang con su antiguo jefe, el comandante Yosimi Taniguchi, que le comunicó que debía poner fin a las operaciones.
– Teniente, su guerra ha terminado.
Más tarde, admitiría que esperó hasta último momento que le dijeran que aquello también era una simulación, que solo estaban poniendo a prueba su firmeza.
Elogio de la desconexión
La historia la cuenta otro explorador tozudo: Werner Herzog, el director alemán de 81 años, con películas tan fundamentales como Aguirre, la ira de Dios, Grizzly man y La cueva de los sueños olvidados. En El crepúsculo del mundo (Blackie Books), el autor que ya había sorprendido con Conquista de lo inútil (la crónica sobre el delirio amazónico de la filmación de Fitzcarraldo) se vale de la gesta inverosímil de su héroe para escribir cosas como esta:
La batalla de Onoda no tiene sentido para el universo, el destino de los pueblos, el curso de la guerra. La batalla de Onoda está formada a partir de la unión de una Nada imaginaria y un sueño, pero la batalla de Onoda, engendrada de la Nada, es un acontecimiento grandioso, arrebatado a la eternidad.
Herzog también nació y vive como un desconectado. Criado en un pueblo remoto de las montañas de Baviera, de chico no tenía acceso al cine, la televisión ni el teléfono. De grande siguió simpatizando con la causa offline. En Lo and behold (2016) no solo aborda los orígenes y la gloria de internet; también su lado oscuro, como la destrucción de la privacidad.
En internet no está todo, parece decirnos el alemán, que se empeña en mostrarnos, a través de la pantalla, realidades que no tienen nada que ver con ella. Así regaló un rosario de documentales sobre quienes viven y trabajan en la Antártida (Encounters at the end of the world, 2007), los volcanes (Into the inferno, 2016) o la taiga siberiana (Happy people, 2010). Todos personajes dispuestos a pagar el precio de la desconexión, a seguir librando su guerra personal contra el enemigo invisible pero omnipresente.